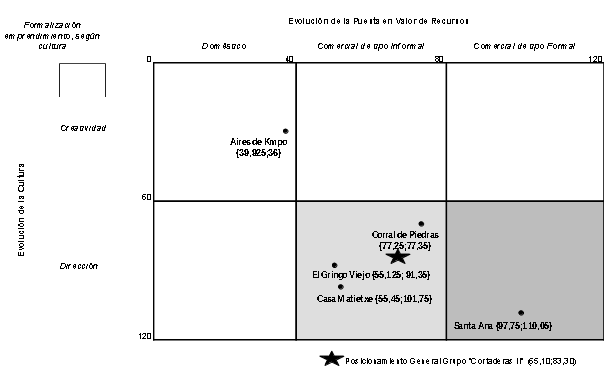
Fuente: Elaboración propia
ARTICULOS / ARTICLES
Universidad Nacional del
Sur. Argentina
marinacordisco@yahoo.com.ar
Universidad Nacional del Sur. Argentina
liliana.scoponi@uns.edu.ar
CONICET
- Universidad
Nacional del Sur. Argentina
marianela.debatista@uns.edu.ar
Universidad Nacional del Sur. Argentina
rduran@uns.edu.ar
Universidad Nacional del Sur. Argentina
usbustos@uns.edu.ar
Universidad Nacional del Sur. Argentina
misabel@criba.edu.ar
Universidad Nacional del Sur. Argentina
veronica.pineiro@uns.edu.ar
Resumen
A partir de los conceptos convergentes
identidad, cultura, patrimonio y territorio, se plantea analizar la
posibilidad de formular e implementar una estrategia de
diferenciación para la actividad de agroturismo desarrollada
por los establecimientos del grupo Cortaderas II (Cambio Rural,
INTA), en el partido de Coronel Suárez (BA), provincia de
Buenos Aires. Con este fin, se ha efectuado un diagnóstico
mediante entrevistas directas y observaciones in
situ de los emprendimientos
participantes. Destacando aspectos propios de su ambiente rural, se
procuró identificar valores culturales y productos con anclaje
territorial que impongan un sello distintivo al servicio turístico
que ofrecen. Complementariamente, se indagó en qué
medida los integrantes están preparados para gestionar el
negocio, reconociendo en ellos competencias gerenciales y
características emprendedoras. Por último, se
reflexiona acerca del grado de madurez alcanzado, tipificando la
cultura empresarial individual y según el trabajo grupal, de
modo de evaluar si la puesta en valor de sus recursos evoluciona
desde un “carácter doméstico” hasta llegar
a un “carácter comercial formal”. Se observa la
construcción de una identidad de índole
socio-cultural-económica que hace viable una estrategia
competitiva diferencial con anclaje en el territorio, así como
condiciones para el desarrollo de una actividad turística más
formalizada basada en la gestión de calidad.
Palabras clave: territorio; cultura; agroturismo; estrategia de diferenciación; dinámica grupal.
Abstract
From the converged
concepts identity, culture, heritage and territory, is analyzed the
possibility of formulating and implementing a strategy of
differentiation for the agritourism activity developed by farms of
group Cortaderas II (Cambio Rural, INTA), in Coronel Suárez
(province of Buenos Aires). With this aim was made a diagnostic
through direct interviews and observations of the farms involved.
Emphasizing own aspects of its rural environment, was tried to
identify cultural values and products with territorial anchorage that
they impose a distinctive stamp to the tourist service that they
offer. In addition, was investigated in what measure the members are
prepared to manage the business, recognizing in them managerial
competitions and enterprising characteristics. Finally, it is thought
over brings over of the degree of maturity reached, typifying the
individual enterprise culture and according to the group work, of way
of evaluating if the putting in value of its resources evolves from a
" domestic character " up to coming to a " commercial
formal character ". It is observed the construction of a socio-
cultural-economic identity that makes viable a competitive
differential strategy with anchorage in the territory, as well as
conditions for the development of the most formalized tourist
activity based on the quality management.
Keywords: territory; culture; agritourism; differentiation strategy; group dynamics.
El agroturismo es el tipo de turismo en el cual la cultura rural es aprovechada para promover el desarrollo local, a partir del beneficio que ofrecen las áreas rurales y los paisajes socio-culturales como atracción turística. A pesar de ser una actividad reciente en el partido de Cnel. Suárez (BA), muestra un promisorio desarrollo y ofrece la posibilidad de generar beneficios sustentables para los establecimientos que se han iniciado en ella y para la comunidad de la que forman parte. Han surgido así algunos emprendimientos exitosos en la búsqueda por mejorar los beneficios económicos de productores agropecuarios de baja escala y por mantener las instalaciones de sus establecimientos rurales. Se trata de pequeñas y medianas empresas familiares que se han asociado para mejorar su competitividad dentro del programa Cambio Rural del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y que conforman el grupo “Cortaderas II”, las cuales han sido seleccionadas como unidad de análisis.
En virtud de estar actualmente inmersos en un proceso de construcción de identidad, el presente trabajo se propone efectuar un diagnóstico de dichos emprendimientos, en pos de identificar valores culturales propios que impongan un sello distintivo al servicio turístico que ofrecen y den sustento a una estrategia competitiva de diferenciación con anclaje territorial. Se persigue reflexionar acerca del grado de madurez alcanzado, tipificando la cultura empresarial individual y según el trabajo grupal, de modo de evaluar si la puesta en valor de sus recursos evoluciona desde un “carácter doméstico” hasta llegar a un “carácter comercial formal” (Bustos Cara, Oustry y Haag, 2002), a partir de características emprendedoras y de competencias gerenciales.
Este trabajo constituye un avance de un proyecto de investigación más amplio de carácter interdisciplinario (1) cuyo objetivo general es identificar y evaluar los impactos de la actividad agroturística en el partido de Cnel. Suárez (BA), en virtud de las actividades desarrolladas por el grupo de Cambio Rural “Cortaderas II”, para proponer el diseño de un modelo de administración que viabilice su gestión agroturística en el marco del Desarrollo Sustentable. Aun cuando sus integrantes han sido seleccionados para este estudio, se persigue idear un sistema de herramientas administrativas de gestión sustentable que pueda extrapolarse a emprendimientos de agroturismo con otra ubicación geográfica.
La investigación se plantea, desde su concepción, como un proyecto de desarrollo de un modelo de administración socio-ambiental aplicada. A efectos de posibilitar su implementación, la propuesta contempla el encuadre en la legislación vigente aplicable de jurisdicción nacional, provincial y municipal. A su vez, se considera de fundamental importancia la participación activa de los distintos actores sociales vinculados con la temática, aspirando a que el producto final se constituya en una guía que oriente su accionar hacia la adopción de decisiones sustentables.
El grupo de Cambio Rural “Cortaderas II” desarrolla actividades de turismo rural en el partido de Cnel. Suárez (BA) y está conformado por cinco miembros con predio rural: Casa de Campo “Matietxe”, Restaurante de campo y granja educativa “El Gringo Viejo”, Establecimiento “Santa Ana”, Establecimiento “Aires de Kmpo” y “Corral de Piedra”. A ellos se agregan cuatro emprendedores que complementan la oferta turística del grupo: “Isidoro” Espacio de arte, un músico, un fotógrafo y una guía de turismo, lo que da un total nueve miembros.
El trabajo de campo ha comprendido las siguientes actividades:
a) Relevamiento de
información diagnóstica secundaria que dispone el INTA
sobre los establecimientos agroturísticos que integran el
Grupo de Cambio Rural “Cortaderas II”.
b) Visitas de
reconocimiento y observación directa de los aspectos e
impactos socio-ambientales y económicos en los
establecimientos bajo estudio.
c) Entrevistas personales
semi-estructuradas de tipo grupal e individual a los responsables de
los emprendimientos.
d) Encuestas y
entrevistas personales semi-estructuradas con funcionarios del INTA.
e) Procesamiento,
análisis y evaluación de la información
recopilada, que responda al encuadre teórico seleccionado.
Frente a la globalización, emerge la capacidad endógena de los territorios locales procurando alternativas de generación de riqueza que se sustenten en recursos específicos (Alburquerque, 2001; Albaladejo y Bustos Cara, 2004; Velarde, 2009) bajo el marco de un nuevo paradigma de desarrollo rural de tipo territorial (Sili, 2005).
El desarrollo del turismo se ha constituido en un vector importante de legitimación de acciones e intervenciones patrimoniales y territoriales. En muchos aspectos, la forma en que el turismo y particularmente el turismo rural se plantea, recurre a procesos de patrimonialización y anclaje territorial de productos y servicios (Bustos Cara y Haag, 2010). Se trata de transformar productos genéricos en productos específicos que puedan enmarcarse bajo la noción de tipicidad.
Al respecto, Champredonde (2011) sostiene que resulta importante diferenciar el anclaje de la tipicidad del producto. El primero es definido por la pertenencia a la masa de hechos culturales de un grupo humano de referencia determinado. El segundo agrega al anclaje la presencia de una calidad particular, lo cual implica que el grupo humano de referencia puede reconocerlo como un símbolo identitario.
Para Caldentey y Gómez Muñoz (1996), los conceptos clásicos que actúan como base de la tipicidad son: calidad, diferenciación y territorio. La calidad se define en forma subjetiva, lo cual significa que aquello que los usuarios o consumidores especifiquen como de buena calidad dependerá de los atributos que el usuario del producto o servicio perciba de los mismos (Ritzman y Krajewsky, 1999; Chase, Aquilano y Jacobs, 2005).
Dada la subjetividad para definir la calidad, surge la diferenciación como complemento. Para que se perciba que un producto es de calidad, éste debe tener cierta diferenciación cualitativa, sea en la forma en que el mismo es producido, sea por la imagen que perciban los consumidores del producto o servicio. La diferenciación se impone cada vez más en el sector agroalimentario y en el turismo rural (Fonte, Acampora y Sacco, 2006).
En lo que respecta al territorio como pilar de la tipicidad, también este concepto se asocia al de diferenciación.
La diferenciación cualitativa que supone la base de la tipicidad parece estar en gran medida ligada al origen del producto, es decir, al territorio: se trata de valorar lo local frente a lo global; lo rural frente a lo urbano; lo endógeno frente a lo exógeno, lo personal frente a lo anónimo, lo artesano frente a lo industrial (Caldente y Gómez Muñoz, 1996: 60).
A su vez, la diferenciación como base de la tipicidad nuclea tres dimensiones: geográfica, cultural e histórica.
Para considerar típico a un producto éste debe hallarse ligado espacialmente a un territorio y culturalmente a unas costumbres o modos, con un mínimo de permanencia en el tiempo o antigüedad, y debiendo poseer unas características cualitativas particulares que le diferencien de otros productos (Caldente y Gómez Muñoz, 1996: 61).
Por lo tanto, la tipicidad es la resultante de la interacción entre el territorio en el que se desarrolla, la cultura del grupo humano de referencia dentro de la cual evoluciona la misma y la calidad específica del producto en cuestión (Champredonde, 2011).
En este sentido, Acampora y Fonte (2006) consideran que la existencia de especificidades territoriales en la función de producción agrega valor al producto típico y al producto cultural. Se abre un escenario de interesantes oportunidades por tales productos y, sobre todo, por los contextos rurales marginales, donde los conocimientos contextuales y los recursos culturales, protegidos por la marginalidad misma, han sobrevivido al proceso de homologación de la economía fordista.
Caldentey y Gómez Muñoz (1996) coinciden con esta idea al plantear que en zonas marginales, en las cuales no es posible producir bienes agropecuarios competitivos respecto de otras regiones que cuentan con mejores condiciones edafoclimáticas, utilizar los valores culturales y el anclaje territorial para tipificar productos y servicios se vuelve una estrategia de desarrollo para mantener a la población en sus lugares de origen. La prestación de servicios vinculados al turismo rural puede presentar características especiales ligadas al territorio o bien comprender productos genéricos cuyo atractivo es simplemente su carácter de naturales.
El término cultura comprende un uso amplio, dependiendo de las disciplinas. La Antropología social sostiene que la palabra cultura se utiliza para nombrar modelos de pensamiento, acción y sentimientos. Para Kliksberg, “la cultura es el ámbito básico donde una sociedad genera valores y los transmite generacionalmente” (2000: 52). Siguiendo a Hofstede (1999: 34), “la cultura es siempre un fenómeno colectivo porque es compartido, al menos parcialmente, por las personas que viven o han vivido dentro del mismo entorno social, en el cual la han aprendido”. Este autor afirma que lo que distingue a los miembros de un grupo de los de otro es la programación mental colectiva y su origen se encuentra en los entornos sociales en los que el individuo ha crecido y acumulado experiencias vitales. Por ello, “[…] la “cultura organizativa” puede definirse como la programación mental colectiva que distingue a los miembros de una organización de los de otra” (Hofstede, 1999: 293).
Una de las partes componentes de la cultura son los valores. Los valores organizativos determinan un sentido para las personas que integran el grupo, aunque son las prácticas que se dan en la forma del trabajo del grupo las que tienen más peso. En este sentido, “[…] las percepciones compartidas de las prácticas cotidianas deben ser consideradas el núcleo de la cultura de una organización” (Hofstede, 1999: 298). De acuerdo con Schein (1988), la cultura se aplica a cualquier unidad social, sin importar su dimensión, cuando ha podido aprender y establecer una visión de sí misma y del medio que las rodea; es decir, cuando tiene sus propias presunciones básicas.
La cultura es un modelo de presunciones básicas –inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e interna-, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas (Schein, 1988: 26).
El turismo rural contribuye a fortalecer el grado de pertenencia de la población en su medio, ya que su visión acerca de lo rural está relacionada con los testimonios tangibles e intangibles de su cultura. Pone en marcha un proceso de puesta en valor de los elementos de la vida cotidiana del productor y del patrimonio cultural para la actividad turístico-recreativa.
El conocimiento local puede incluso ser redescubierto o re-inventado. El redescubrimiento de una identidad cultural subestimada y reprimida puede ser utilizado para promover la autoestima, un sentido de pertenencia al territorio y a la comunidad; puede crear nuevas oportunidades para iniciativas económicas como el turismo (Fonte, Acampora y Sacco, 2006).
En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ámbito marginal de la región pampeana, el sistema productivo agropastoril extensivo dio origen a los rasgos esenciales de la ruralidad tradicional. En él la gran inmigración creó un mosaico de tradiciones que aún pueden reconocerse y plantearse como formas de diferenciación territorial. Esto alude al concepto de amenidad. “La amenidad puede definirse como especificidad de base territorial susceptible de ser valorizada. Reconoce la existencia de saberes y producciones que tienen un valor de uso inicialmente restringido, que asumen valores sociales y pueden extenderse a un mercado” (Bustos Cara, Oustry y Haag, 2002:3) (FIGURA 1). Es decir, para que pueda darse un valor comercial, este proceso de transformación, que comienza en una capacidad doméstica y productos de uso diario y colectivo, debe comprender una instancia de valoración social, propia de cada cultura. De conciencia práctica a conciencia reflexiva, es el pasaje que podría expresarse en otros términos y escala como la diferencia entre “cultura e identidad cultural” (Bom Kondé et al., 2001; Bustos Cara, Oustry y Haag, 2002).
FIGURA 1. Valor de uso, valor social y valor comercial.
| Valor de uso | Valor social | Valor comercial |
| Saber hacer | Reconocimiento – toma de conciencia | Transacción – intercambio |
| Producto o servicio | Identidad – especificidad | Marketing |
| Uso familiar | Mercado local | Mercado ampliado |
| Lógicas de uso | Lógicas de prestigio | Lógicas de mercado |
Fuente: Bustos Cara, R.; Oustry, L. y Haag, M.I. (2002).
Por lo tanto, puede decirse que se da una articulación entre las acepciones antropológicas y organizativas de cultura para lograr la puesta en valor comercial de especificidades territoriales.
En todo emprendimiento, por pequeño que sea, se hace necesario contar con herramientas que permitan el adecuado crecimiento del proyecto durante su ciclo de vida. Si bien en el inicio puede darse una mayor presencia de la intuición, con el correr del tiempo, ciertas habilidades deben prosperar.
Existe algo en común entre las competencias gerenciales y las características emprendedoras, y es que, en ambas, está explícito un atributo esencial: la necesidad de logro. La obtención del resultado deseado está intrínsecamente relacionada con tener acción en forma oportuna y en el momento correcto, y esta sincronización de tiempos implica, necesariamente, tomar decisiones estratégicas fundamentadas (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2008). La combinación de estos factores, necesidad de logro y decisiones estratégicas, concreta la visión que se tenga del negocio en el largo plazo y es el punto de inicio para comprender cómo competencias gerenciales y características emprendedoras deben estar adecuadamente conjugadas para encauzar cada emprendimiento y todos ellos al unísono.
Respecto de las características emprendedoras, puede afirmarse que existe una combinación de rasgos que incluyen atributos personales y habilidades técnicas y gerenciales que contribuyen al establecimiento y continuidad de los emprendimientos. Entre los primeros pueden mencionarse: necesidad de logro, confianza personal, sacrificio personal y deseo de aprendizaje, capacitación y asunción de riesgos.
El primer atributo, necesidad de logro, es vital para que el emprendimiento resulte exitoso. Quienes tienen una marcada necesidad de logro asumen la responsabilidad de lograr sus objetivos, establecen metas moderadamente difíciles y desean una retroalimentación inmediata sobre qué tan bien se desempeñan. (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2008: 138).
La confianza personal representa los atributos autoestima y optimismo. “Esperar, obtener y recompensar el buen desempeño […] es un reforzador personal, y también ofrece un modelo a los demás” (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2008: 139).
Sacrificio personal hace referencia al orgullo y la lealtad que actúan a favor de continuar las actividades, aun en las épocas más difíciles que les toque transitar, reconociendo que nada que valga la pena es gratuito.
Respecto de deseo de aprendizaje, capacitación y asunción de riesgos, el Manual de Procedimiento Cambio Rural del CERBAS (Centro Regional Buenos Aires Sur, 2007: 7) establece que la capacitación, para quienes son productores agrupados, incluye “[…] asistencia sobre aspectos productivos, de gestión empresarial, organizativos y de mercado”. Complementariamente a las anteriores, se presentan las competencias gerenciales. Las competencias gerenciales son conjuntos de conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que necesita una persona para ser eficiente en una amplia gama de labores gerenciales y en diversas organizaciones (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2008: 5).
Dado que se trata del desempeño de un grupo, dichas competencias deben resultar aplicables tanto a los individuos como al grupo en su totalidad. Considerando, a su vez, el Manual de Procedimiento Cambio Rural del CERBAS, se proponen las siguientes como competencias clave: comunicación, planeación y administración, y trabajo en equipo.
La competencia comunicación se refiere a “la capacidad de transmitir e intercambiar eficazmente información para entenderse con los demás” (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2008: 14). El Manual de Procedimiento Cambio Rural del CERBAS (2007: 14) pone un énfasis especial en ella, ya que permite: compartir los éxitos, fracasos y alegrías; expresar ideas, inquietudes, preocupaciones y propuestas; y comprender a los demás con sus virtudes y defectos. En síntesis, detectar y resolver problemas comunes.
La competencia planeación y administración implica “decidir qué tareas hay que realizar, determinar la manera de efectuarlas, asignar los recursos que permitan llevarlas a cabo y, luego, supervisar la evolución para asegurarse de que se hagan” (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2008: 16).
La competencia trabajo en equipo exige que las tareas sean realizadas en forma interdependiente por un grupo de personas que son responsables en conjunto por su concreción. Es parte de la filosofía de trabajo que aparece en el Manual de Procedimiento Cambio Rural del CERBAS (2007: 12). Esto último implica contar con: objetivos comunes, código comunicacional común, roles y funciones diferentes y complementarias, normas explícitas y afecto/ comodidad entre sus participantes.
La estrategia de intervención del INTA, a través de los grupos Cambio Rural, fue diseñada para colaborar con los pequeños y medianos empresarios agropecuarios. Se ha centrado en la asistencia técnica, aplicando una metodología participativa de trabajo grupal, en la cual se integran técnicos y emprendedores en pos de fortalecer aspectos de la gestión empresarial y su integración al medio agroindustrial y/o al sector comercial. Se busca, además, consolidar las estructuras, con la finalidad de mejorar el negocio agropecuario y facilitar la diversificación del ingreso, y conformar, junto a otros actores, redes de conocimiento, innovación y contención social (Guastavino, Trímboli y Rozenblum, 2009).
El Programa Cambio Rural del INTA se desarrolla en el marco del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeDer) y del Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios (PNADT), bajo el enfoque del Desarrollo Territorial. Este enfoque se formula sobre el concepto de “territorio de desarrollo”, como proceso de construcción social que busca fortalecer las capacidades locales, de manera que sea la propia comunidad la que defina la estrategia a seguir para mejorar la situación socioeconómica de la región. Las estrategias del Programa Cambio Rural fomentan la participación en el proceso de los diferentes actores, organizaciones e instituciones presentes en el territorio, tanto del sector público como del privado y de la sociedad civil. A través de la articulación y la cooperación, se pretende la construcción de objetivos compartidos y el surgimiento de un proyecto colectivo que la comunidad sienta como propio. La identidad territorial emerge como elemento relevante del Desarrollo Rural Territorial. Este enfoque del desarrollo implica una visión integral del medio rural con una lógica territorial; es decir, toma en consideración todas las dimensiones de la realidad local (social, económica, político-institucional, cultural, medioambiental) y toda la población de un territorio.
Desde este enfoque, en el Grupo “Cortaderas II” participan productores agropecuarios con predio junto a otro tipo de emprendedores que complementan la oferta turística. Se considera “emprendedores” a aquellos que se involucran en actividades de turismo rural, como: productores primarios, artesanos rurales, miembros de “escuelas granjas”, propietarios de museos rurales, operadores turísticos, propietarios de emprendimientos gastronómicos rurales, de hospedajes rurales, de transporte de turistas, guías de turismo, baqueanos, propietarios de pequeñas agencias de viajes, oferentes de actividades recreativas rurales como cabalgatas, paseos en sulky, caminatas, etc.
El Grupo “Cortaderas II” se formó en el año 2008, como una reconversión del Grupo “Las Cortaderas” constituido formalmente en el año 2004, que fue pionero en su región y referente de otros grupos de turismo rural. Actualmente ha incorporado nuevos integrantes y pretende aprovechar la experiencia del trabajo grupal para avanzar en nuevos logros de puesta en valor de sus recursos.
Su patrimonio deviene, así, en un bien inmaterial, al poder vincular el medio ambiente físico (la naturaleza) y el medio ambiente cultural (patrimonial-identitario). El nuevo turismo que propone el Grupo Cortaderas II, al no estar naturalmente favorecido por su clima y geografía, está encuadrado en la cultura y la naturaleza, de forma que el cliente turista practique de una manera distinta “[…] la experiencia de lo ‘auténtico’ en la naturaleza, la cultura, la gente o una combinación de las mismas” (Santana, 2003:34).
Los productores agropecuarios que conforman el Grupo “Cortaderas II” son cinco. En la Tabla 1, a continuación, se detallan los recursos específicos con los que cuenta cada establecimiento, como parte de la oferta agroturística, y que pretenden poner en valor mediante el desarrollo de esta actividad.
Tabla 1: Recursos de los establecimientos Grupo “Cortaderas II”
| Establecimiento | Flora | Fauna | Proximidad a Sierras | Proximidad a Arroyos | Proximidad a canchas de Polo/Golf | Casco Antiguo | Producción Orgánica | Gastronomía | Referencia a inmigración Europea | Tradición Folklórica | Modo de vida | Festividades/ campeonatos de polo | Otras |
| Casa Matietxe |
|
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
Encuentro de familia |
| El Gringo Viejo |
|
|
|
|
x |
|
x Aromáticas | x | x |
|
x | x | Granja y aromáticas |
| Santa Ana | x | x | x | xSauce corto | x45 km | xData de 1898 |
|
x | x | x | x |
|
Desde 1905 son dueños. Hay actividades propias de la actividad rural, del modo de vida. |
| Aires de Kmpo | x | x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
x Tambo |
|
|
| Corral de Piedra |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
x. Doma y Mingo Silvera |
|
|
Proyecto de arte. |
Fuente: Elaboración propia, según datos relevados en trabajo de campo
Mediante una labor conjunta que integra a los miembros del grupo, un asesor técnico privado y profesionales del INTA, se han llevado a cabo acciones vinculadas a asistencia técnica, capacitación, acceso a información para la toma de decisiones, promoción y difusión de intercambios con otros grupos del Programa Cambio Rural, labores coordinadas con instituciones de la sociedad civil, etc. Si bien el grupo está trabajando en la construcción de una identidad, ha avanzado en el consenso de ciertos valores comunes que caracterizan el servicio de agroturismo ofrecido y que han podido identificarse en el trabajo de campo. Estos son:El momento originario del grupo “Cortaderas II”, siguiendo a Schein (1988) cuando explica la cultura que emerge de los pequeños grupos, puede identificarse con un evento público. La convocatoria del INTA atrajo a los propietarios de los establecimientos a compartir esta experiencia común. A su vez, es posible identificar su cultura con la afiliación regional, que para los miembros implica el sentimiento de estar aferrados a las propias costumbres. El sustento sobre el que se construye la cultura de este grupo es el deseo por dar a conocer las costumbres regionales autóctonas, que se convierte en un activo psicológico y en un instrumento generador de la cultura organizacional.
En cuanto a los estadios de la evolución del grupo, “Cortaderas II” ha superado la etapa inicial de formación del grupo propuesta por Schein (1988): los miembros no se hallan en conflicto con problemas personales de inclusión, identidad, autoridad e intimidad; todos los miembros encuentran que la situación es segura y participar del grupo es personalmente provechoso. La función de la cultura en esta primera etapa provee “[…] un entorno estable y predecible, y proporciona un sentido, una identidad, y un sistema de comunicación” (Schein, 1988: 265).
El trabajo grupal de “Cortaderas II” ha permitido, por un lado, el aumento de la circulación de información (confrontación de ideas, contacto con la realidad de otras empresas, conocimiento de otras alternativas) y el incremento de la capacitación empresaria. Y por otro, la generación y afianzamiento de relaciones afectivas que posibilitan que el grupo sea un referente para sus miembros y funcione como un ámbito de contención de los problemas. Ello es en parte lo que origina una posibilidad de cambio, desde sencillas modificaciones en las prácticas de manejo hasta la diversificación o integración vertical. Se ha avanzado así en la modificación de los comportamientos tradicionalmente individualistas de los productores. El grupo potencia los canales de diálogo, las instancias de reflexión entre los miembros acerca de sus propias prácticas y es precisamente la reflexión la que va a permitir modificar la visión de las cosas y la forma de actuar y percibir como factibles cambios no contemplados hasta ese momento.
Por lo tanto, “Cortaderas II” se encuentra posicionado entre los estadios “construcción del grupo” y “trabajo del grupo”. Esto significa que el grupo goza de un estado de madurez emocional, de aceptación mutua, en transición hacia la generación de espacios con cierto grado de individualismo y crecimiento personal. Sus miembros reconocen que existe una presunción de fusión; saben qué es lo que pueden esperar de los demás y trabajar juntos, aunque no se estimen todos entre sí. El reconocer las diferencias reales entre unos y otros otorga la ventaja del progreso grupal, el cual se explica por el beneficio de la autonomía, del crecimiento personal e individual de los integrantes (Schein, 1988). De este modo, el trabajo grupal, enfocado a tareas concretas, crea las condiciones para estabilizar los métodos de trabajo y la organización interna. De acuerdo con lo que establece el Manual de Procedimiento Cambio Rural (2007: 15), “un grupo maduro es aquel que ha definido claramente sus objetivos y ha elaborado un plan de trabajo para alcanzarlos”. Esto puede visualizarse en las metas que se han propuesto como grupo relevadas en la entrevista grupal: buscan “trabajar con la tercera edad, promocionar la región, valerse de los recursos con los que cuentan para crecer y ayudar, mejorar el vínculo con el municipio, encontrar socios y promotores, lograr que la gente valore el patrimonio natural, histórico y arquitectónico local, crear alianzas para mejorar el servicio de transporte y con agencias de viajes, llegar a otras ciudades”.
De lo analizado, puede inferirse que se encuentran atravesando la etapa de nacimiento y primeros años en su proceso de crecimiento, coincidiendo con Schein (1988: 269): “en esta primera fase, el grupo se preocupará sobre todo por diferenciarse del entorno y de otros grupos”. De acuerdo con la información relevada durante el trabajo de campo, como aspectos que los distinguen de otros grupos de turismo rural, los entrevistados aseguran que: “los une la alegría y el dolor”; “el turismo nutre la mente y el corazón”; “el atractivo pasa por lo intangible, se ofrece un sentimiento que no está contenido en las ofertas que son más despersonalizadas”.
De las entrevistas realizadas, resulta que los miembros del Grupo “Cortaderas II” consideran que no son contrincantes, que se complementan. Los distinguen la ayuda que se ofrecen, el apoyo del grupo, la capacitación para los proyectos, el compañerismo. Sobre la base de las características de cada emprendimiento y sus expectativas, así como del grupo, puede preverse que se dará una evolución natural de carácter específica. Esto supone la adaptación de determinadas partes del grupo a sus propios entornos.
En el caso de estudio que se presenta, las características personales y las competencias gerenciales tienen preponderancia, desde que se trata de un grupo de emprendimientos que deben lograr objetivos, individuales y conjuntos, situación que exige una mejor coordinación entre dichos actores. Por esta razón, es importante analizar las fortalezas que deberían denotar quienes participan de “Cortaderas II”. Las mismas, naturalmente, se hallarán más desarrolladas en algunos participantes que en otros. En ciertos casos, debido a la experiencia alcanzada a lo largo de los años, puesto que hay miembros que constituyen el grupo desde 2004; en otros, debido a condiciones innatas de sus personalidades.
El motivo preponderante que indujo a los participantes a iniciarse en la actividad agroturística fue el económico. Otras razones destacadas han sido la necesidad de mostrar lo que hacen y de participar a otros de su estilo de vida rural. Todos coinciden en que esperan que sus emprendimientos sobrevivan y crezcan paulatinamente para mejorar su calidad de vida y poder permanecer en el terruño.
En referencia a las competencias gerenciales, es válido destacar que algunas de ellas, como comunicación y trabajo en equipo, responden mejor a los intereses del grupo y deben, necesariamente, ser desarrolladas por los integrantes para optimizar su funcionamiento. De acuerdo con lo relevado, los miembros de “Cortaderas II” comentan en el grupo las críticas y observaciones que tienen para cada miembro, al momento de hacer devoluciones sobre la forma en que se presta el servicio. Según sus declaraciones, todos participan de las reuniones, con orden y respeto, escuchando a los demás, sugiriendo ideas y haciendo propuestas para que el grupo crezca. En concordancia, la asesora del grupo afirma que ello puede visualizarse en la asistencia a las reuniones, cumplimiento de trabajos pactados, cumplimiento y prestancia cuando se realizan las visitas al establecimiento y atención durante las reuniones.
Puede percibirse una buena comunicación entre los integrantes, de acuerdo con los encuentros de trabajo que mantienen, los preestablecidos con la asesora y los que realizan fuera de las pautas institucionales. Dichos patrones también han sido comprobados durante los procesos de entrevistas que han tenido lugar con el grupo, al momento de realizar el trabajo de campo. Los establecimientos que mayores habilidades comunicativas poseen, de acuerdo con las observaciones in situ, son “El Gringo Viejo” y “Casa Matietxe”.
Tanto las características emprendedoras como las competencias gerenciales tienen como objetivo establecer en qué grado de madurez profesional se hallan los establecimientos. Todos presentan particularidades emprendedoras (necesidad de logro, confianza personal, sacrificio personal y deseo de aprendizaje, capacitación y asunción de riesgos) y han desarrollado competencias comunicativas y de trabajo en equipo. Por lo tanto, resulta relevante evaluar específicamente la competencia de planeación y administración empresarial. A tal fin, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se relevaron en el trabajo de campo:
A modo de análisis se presenta una grilla que integra los aspectos abordados anteriormente. Persigue identificar el grado de madurez profesional de los emprendimientos bajo estudio, para luego tipificar su cultura empresarial tanto a nivel individual como grupal. Para la confección de la grilla, se examinaron individualmente los miembros con predio y se tomaron en cuenta los siguientes supuestos:
La dimensión Creatividad representa la etapa cultural coincidente con el mismo inicio del emprendimiento, durante el cual se percibe un dinamismo y riesgo en las actividades. Y continúa por un período de dos a tres años. Existe una posición tomada acerca del ideal que se quiere seguir, en cuanto a la valoración de los recursos. El vector principal lo constituye el diseño del servicio, dando lugar a la experimentación y delineando las ceremonias y rituales que, posteriormente, actuarán como presunciones básicas. El estilo de conducción es netamente paternalista: se centra en el dueño del negocio. Tiene lugar una comunicación informal, con ausencia de reglas y normas de convivencia explícitas, entre los participantes. Respecto del entorno externo, el compartir información acerca de la historia del lugar y de la manera en que las actividades se realizan está latente, pero no fluye en forma espontánea ni se cuenta con un relato previamente pensado y elaborado (verbal o con registro escrito o fotográfico) que introduzca a quienes visitan el predio. La atención cultural, por lo tanto, se centra en el orden interno.
La dimensión Dirección describe la etapa cultural que se da en los primeros años de vida del emprendimiento, luego de la etapa inicial. Se ha logrado establecer y explicitar, tanto para los integrantes de la empresa como para terceros, qué es lo que se pretende mostrar a los visitantes del lugar, en cuanto a valores culturales, y, para ello, se cuenta con registros que reflejan la historia y sus momentos más importantes. Existe tradición en la manera de hacer las cosas y prestar el servicio. Es posible visualizar la capacitación recibida, en cuanto a lealtad y compromiso por parte del personal del establecimiento para lograr un adecuado sentido en la transmisión de dichos valores y convicciones al turista/recreacionista. Los empleados y colaboradores conocen los objetivos y metas empresariales que se persiguen. Por este motivo, tienen lugar con frecuencia y en forma programada reuniones sobre los fundamentos, objetivos e importancia de las actividades que se realizan en el establecimiento. El control del comportamiento y la comunicación se dan en forma sutil, pero es posible identificar normas y reglas formales. Si bien el estilo de conducción continúa siendo paternalista, en los establecimientos que cuentan con empleados se toman en consideración sus sugerencias para mejorar el servicio. También se emplean pequeños incentivos económicos. Existe una incipiente tendencia a mirar el ambiente externo, para trasladar los valores y principios como prestadores del servicio.
El paso siguiente consiste en seleccionar, para cada eje, factores que actúan como categorías indicativas de propiedades que se consideran pertinentes para medir la evolución de la puesta en valor de los recursos y la cultura, de acuerdo con las dimensiones establecidas previamente.
Entre los factores seleccionados para cada eje, cada factor se pondera respecto del total de factores y se califica por establecimiento, en función de la información primaria obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.
La calificación de los factores se logra a partir de la elaboración y aplicación de una tabla de ponderaciones que utiliza una escala común dada a cada uno de ellos. Adicionalmente, a los fines de seleccionar y ponderar los factores propuestos para las dimensiones de la matriz, se emplea la opinión interdisciplinaria de expertos mediante el “Método Delphi”, conforme a la escala común acordada. A su vez, se determina una escala común que corresponde a cada dimensión de los ejes de la matriz, con el propósito de posicionar los emprendimientos en la misma.
De modo de precisar la ubicación de los establecimientos en la grilla propuesta, se procede a utilizar un método cuantitativo denominado “Calificación del factor cualitativo”. “Ponderar los factores es una manera de asignar valores cuantitativos a todos los factores relacionados con cada alternativa de decisión y de derivar una calificación compuesta que puede ser usada con fines de comparación” (Monks, 1991: 52). Para ello, se procede de la siguiente manera:
| 0-40 | Doméstico |
| 41-80 | Comercial Informal |
| 81-120 | Comercial Formal |
|
|
|
| 0-60 | Creatividad |
| 61-120 | Dirección |
La grilla queda definida como una matriz de 2 x 3 (FIGURA 2), con un rango de valores [0; 120] para cada eje. La tipificación de cada establecimiento según el procedimiento descripto puede observarse en las TABLAS 2 y 3 del ANEXO al presente trabajo.
FIGURA 2.
Matriz 2 x
3: Evolución Puesta en Valor de Recursos según
Evolución Cultura
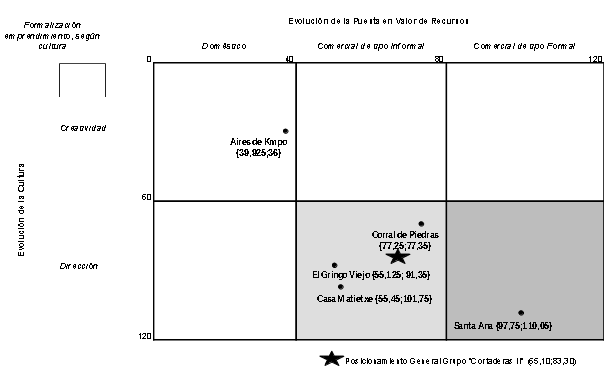
Fuente: Elaboración propia
En la matriz, se encuentra también posicionado el Grupo “Cortaderas II”. Esta ubicación refleja el promedio de los valores obtenidos por cada establecimiento, para cada eje.
De la observación de la grilla puede interpretarse que más de la mitad de los establecimientos (60%) se encuentran con una puesta en valor de sus recursos en una modalidad comercial de tipo informal. Para dichos emprendimientos, esto significa que la profesionalización con la cual llevan adelante las actividades operativas y de gestión requiere de una capacitación adicional en distintos aspectos. Uno de ellos atañe al registro de datos y a los sistemas de información más formalizados que sean útiles para la toma de decisiones. Otra cuestión que merece atención es la forma de planificar las actividades. Si bien es característico en emprendimientos de pequeña escala que la novedad y la rutina lleven a los propietarios a estar más inmiscuidos en la rueda operativa, es importante que logren entrenamiento en métodos de trabajo que incluyan el ejercicio de proyectar y planificar el negocio con un horizonte de tiempo más prolongado. Ya que en los establecimientos analizados, tres de un total de cinco planifica sus actividades para un tiempo máximo de seis meses.
Acerca del arancel de ingreso y los métodos de fijación de precios, sólo un emprendimiento no ha establecido el valor de la entrada. No obstante, quienes sí lo hacen no realizan un análisis de costos para establecer la tarifa a aplicar, salvo un caso. Si bien es correcto tomar de referencia lo que cobran establecimientos que prestan servicios similares, necesariamente ello debe complementarse con una adecuada determinación y conocimiento de la propia estructura de costos, pues la prestación del servicio puede ser muy semejante en cuanto al tipo de servicio, pero estar condicionada por ubicación geográfica, preparación edilicia y/o infraestructura del servicio, entre otros aspectos.
En referencia a las reglamentaciones que cumplen los establecimientos, sólo dos cuentan con inscripción y documentación oficial. Sin embargo, cabe destacar que en el orden municipal el ejercicio del turismo rural no está regulado. Los establecimientos que incorporan dicha actividad no requieren inscripción en ningún registro especial ni habilitación municipal. En virtud de que la misma no está incorporada en el nomenclador, no paga tasas municipales. Esta situación genera incertidumbre y confusión respecto de su encuadre formal como actividad complementaria a la explotación rural.
Por último, sin lugar a dudas la promoción es la herramienta fundamental para atraer turistas. En forma individual, cada establecimiento hace uso de algunos medios de comunicación para difundir y publicitar sus servicios. Conforme a los resultados de la encuesta, el medio más utilizado es internet. Dos de los cinco establecimientos relevados cuentan con un link en la página oficial del municipio y tres tienen página web propia.
La posición final lograda por cada establecimiento en este eje demuestra una importante evolución en términos de manejo de cuestiones de cultura grupal, como: comunicación y trabajo en equipo, coherencia y consolidación en la transmisión de valores culturales, tradiciones e historia que cada establecimiento pretende enseñar. También se destaca el empeño puesto para que los empleados y colaboradores conozcan las metas y objetivos empresariales; la organización de reuniones en las cuales se transmitan los fundamentos, objetivos e importancia de las actividades que se realizan en el establecimiento; la elaboración de normas y reglas de convivencia, y la consideración de incentivos para premiar el comportamiento de los empleados. Se halla presente la aceptación de sugerencias del personal en oportunidad de incorporar mejoras en el servicio. Asimismo, el hecho de tomar en consideración las propuestas de los visitantes actúa a favor de una mejor prestación. Estos dos últimos factores son tenidos en cuenta en todos los establecimientos para su funcionamiento integral, contemplando así la visión interna y externa acerca del servicio agroturístico ofrecido.
Finalmente, cabe aclarar la posición alcanzada por el establecimiento “Aires de Kmpo”. Su baja puntuación responde a su tardía incorporación al Grupo “Cortaderas II” y se refleja en la adaptación y la pronta absorción y adopción de las presunciones básicas que ya están instituidas de manera implícita para el resto de los integrantes.
En cuanto al profesionalismo logrado por el Grupo “Cortaderas II”, es compatible con la instancia en la que se encuentran los establecimientos y la formación del grupo. Culturalmente, el grupo se encuentra alineado con la etapa Dirección, en camino hacia la consolidación de aspectos pertinentes a la misión. De hecho, cuenta con una misión ya elaborada en el documento de presentación del grupo:
Creemos que el turismo rural es una oportunidad para interactuar y relacionarse con personas de idiosincrasias y costumbres auténticas, contribuyendo al encuentro, a la aceptación de la diversidad, al afianzamiento de lo propio y a la profundización del sentido de la hospitalidad. Generador de trabajo, permitiendo el desarrollo individual y colectivo basado en la ética y el respeto de la autenticidad sociocultural y del medio ambiente de los distintos pueblos.
Es importante resaltar que la existencia de una misión, desde que ésta, en términos de estrategia se articula e interactúa con la cultura, fija la posición que toma el grupo respecto de su entorno y de otros grupos. Responde una pregunta que es fundamental: ¿para qué estamos aquí realmente? La consolidación de la cultura es, en parte, debido a esta identificación, porque es la “[…] manera en que se forma y mantiene el grupo, a cuestiones de integración interna” (Ardison, 2005: 229).
Todos los integrantes de “Cortaderas II” tienen intención de seguir en el grupo y consideran que continuarán con esta actividad en los próximos cinco años. Entre los motivos expuestos se encuentran: el entusiasmo y el pensar en forma optimista acerca de las perspectivas de la nueva actividad, el considerar provechoso interrelacionarse con otras personas y el no imaginarse sin el proyecto. En términos de cultura y evolución como grupo, los miembros de “Cortaderas II” han reflexionado sobre los problemas que limitan el desarrollo turístico y se proponen trabajar en ello para potenciar su actividad.
Del análisis del Grupo “Cortaderas II” en el partido de Cnel. Suárez se advierte, en principio, una mejora en las condiciones de vida, por la afluencia de turistas y las oportunidades de creación de nuevos emprendimientos y puestos de trabajo, que fomentan el arraigo rural. En especial, puede observarse un alto interés de los productores por desarrollar el agroturismo, de acuerdo con las posibilidades reales de la región. El agroturismo emerge, pues, como una alternativa atractiva de reconversión e integración social, a través de la valorización territorial para mantener el deseo de trascendencia en el medio rural. En el caso analizado, son destacables el apoyo, la atención y la disponibilidad ofrecida por el INTA, que actúa como promotor asesor del grupo, a fin de poder plasmar las inquietudes y expectativas de sus integrantes en acciones concretas.
Se observa la construcción de una identidad de carácter socio-cultural-económica que posibilita la formulación de una estrategia competitiva con anclaje en el territorio. Los establecimientos han hecho un importante trabajo de conciencia reflexiva sobre sus producciones y saberes, otorgándoles un valor social y pudiendo interpretar el alcance que tiene este ejercicio en términos de “identidad cultural”. Asimismo, se evidencia el desarrollo de una actividad turística más formalizada, tendiente hacia la profesionalización en la gestión integral y la comercialización. Aun cuando no se ha logrado un adecuado grado de formalización, es posible percibir el reconocimiento interno de valores que hacen a la identidad. Estos se refuerzan en la explicitación de la misión que han definido inicialmente como Grupo, con la intención de lograr un posicionamiento externo diferencial del servicio turístico que sea fuente de ventajas competitivas.
Frente a las limitantes que plantean los miembros, se propone a partir del diagnóstico efectuado, trabajar en dos líneas: (1) profundizar el diseño de diferentes circuitos turísticos que abarquen el recorrido de algunos establecimientos, con la complementación de los restantes servicios; (2) adoptar el paradigma de “Calidad Territorial” en la gestión de la actividad, aprovechando la dinámica de trabajo grupal que realiza el INTA, como forma de reforzar los procesos identitarios y la puesta en valor comercial de los recursos disponibles para el turismo rural con un sello diferencial. La “Calidad Territorial” constituye un enfoque integrador e interdisciplinario, de origen europeo, que recepta valores no sólo económicos, sino también sociales y ambientales para el Desarrollo Sustentable. Además, trasciende el ámbito individual y se apoya en una acción colectiva que favorezca el desarrollo del territorio rural, a partir de la construcción y el reconocimiento interno y externo de una identidad y de relaciones de partenariado entre actores públicos y privados, a su vez imprescindibles para el desenvolvimiento de la actividad turística.
En este sentido, se estima que los resultados del proyecto podrán ser de utilidad para el proceso de toma de decisiones de diferentes actores públicos y privados vinculados con la actividad.
| ANEXO TABLA 2. Calificación (calif.) del factor cualitativo. Eje Evolución Puesta en Valor de los recursos | Casa Matietxe | El Gringo Viejo | Santa Ana | Aires de Kmpo | Corral de Piedra | |||||||||||
| Factores | Ponderación asignada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | |||||
| Herramientas de administración utilizadas | 22 | 55 | 12,1 | 20 | 4,4 | 85 | 18,7 | 20 | 4,4 | 55 | 12,1 | |||||
| Equipamiento informático para registrar información de gestión | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 95 | 9,5 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
| Documentación disponible | 12 | 0 | 0 | 50 | 6 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Planificación de actividades empresariales | 12,5 | 10 | 1,25 | 50 | 6,3 | 50 | 6,25 | 10 | 1,25 | 50 | 6,25 | |||||
| Asesoramiento externo | 14 | 30 | 4,2 | 60 | 8,4 | 100 | 14 | 30 | 4,2 | 60 | 8,4 | |||||
| Medios de promoción | 15,5 | 60 | 9,3 | 25 | 3,875 | 60 | 9,3 | 25 | 3,875 | 100 | 15,5 | |||||
| Arancel de ingreso al establecimiento | 18,5 | 100 | 18 | 100 | 18 | 100 | 18 | 100 | 18 | 100 | 18 | |||||
| Fijación de precios | 16 | 60 | 9,6 | 45 | 7,2 | 100 | 16 | 45 | 7,2 | 100 | 16 | |||||
| Fuente: Elaboración propia | 120 | 55,45 | 55,125 | 97,75 | 39,925 | 77,25 | ||||||||||
ANEXO TABLA 3. Calificación del factor cualitativo Eje Evolución Cultura |
Casa Matietxe | El Gringo Viejo | Santa Ana | Aires de Kmpo | Corral de Piedra | |||||||||||
| Factores | Ponderación asignada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | Calif. |
Calif. Ponde-rada | |||||
| Declaración Valores Culturales a transmitir | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 55 | 11,55 | 100 | 21 | |||||
| Capacitación/entrenamiento para el compromiso y lealtad en las tradiciones | 11,5 | 90 | 10,35 | 90 | 10,35 | 90 | 10,35 | 10 | 1,15 | 90 | 10,35 | |||||
| Conocimiento de metas y objetivos empresariales | 16,5 | 100 | 16,5 | 100 | 16,5 | 100 | 16,5 | 0 | 0 | 100 | 16,5 | |||||
| Existencia de reuniones sobre las actividades que se realizan en el establecimiento | 15,5 | 100 | 15,5 | 100 | 15,5 | 60 | 9,3 | 60 | 9,3 | 100 | 15,5 | |||||
| Control de comportamiento y comunicación mediante normas y reglas de convivencia | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Presencia de incentivos para el desempeño de los empleados | 13 | 80 | 10,4 | 0 | 0 | 80 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Consideración de sugerencias de los empleados para la mejora del servicio | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Consideración de sugerencias de turistas | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | |||||
| Fuente: Elaboración propia | 120 | 101,75 | 91,35 | 110,05 | 36 | 77,35 | ||||||||||
(1) El artículo se desprende de un Proyecto de Grupo de Investigación (PGI 24/C029) financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Los integrantes del proyecto son: Durán, R. (directora); Scoponi, L. (co-directora); Bustos Cara, R.; Haag, M.I.; Casarsa, F.; Brandauer, G.; Cordisco, M.; Piñeiro, V.; Presa, C.; Colonnella, J.; Chaz, M.C.; Gzain, M. y Bonomi, M.A. El proyecto integra el programa de investigación: “El Agroturismo: una alternativa sustentable” Directora: Kent, P. (UNPSJB)- Co-directora: Durán, R. (UNS), en cuyo marco también se desarrolla una investigación similar en explotaciones rurales dedicadas al agroturismo del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH).
Acampora, T. y Fonte, M. (2008). Productos típicos, estrategias de desarrollo rural y conocimiento local. Opera (Universidad Externado de Colombia), 7, (191‐212). Recuperado de: redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=67500710
Albaladejo, C. y Bustos Cara, R. (Ed.) (2004). Desarrollo local y nuevas ruralidades en Argentina/Développement local et multifonctionnalité des territoires ruraux en Argentine. Bahía Blanca: UNS-Departamento de Geografía/IRD UR102/INRA SAD/Univ. Toulouse Le Mirail UMR Dynamiques Rurales.
Alburquerque, F. (2001). “La importancia del enfoque del desarrollo económico local”. En Vázquez Barquero, A. y Madoery, O. (Comp.). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario: HomoSapiens.
Ardison, M. (2005). “Cultura organizacional”. En Vicente, M. (Comp.) (2008). Principios fundamentales para la administración de organizaciones. Buenos Aires: Pearson.
Bom Kondé P., Muchnik J., Requier-Desjardins D. (2001). “Selection et diffusion des savoir-faire agro-alimentaires. Les savoir-faire agroalimentaires, de la valeur d’usage à la valeur marchande”. En: Moity Maizi Pascale, De Sainte Marie Christine, Geslin Philippe, Muchnik José, Sautier Denis (ed.). Systèmes agroalimentaires localisés: terroirs, savoir-faire, innovations. Etud. Rech. Syst. Agraires Dév. Paris: INRA, 32:97-110.
Bustos Cara, R.; Oustry, L. y Haag, M. (2002). Producción de valores territoriales: entre la cultura y el mercado. Habilidades y Saberes locales como estrategias frente a la crisis. Ponencia presentada en las IX Jornadas Cuyanas de Geografía entre lo efímero y lo permanente. Mendoza, 25 al 28 de septiembre de 2002, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Cuyo.
Bustos Cara, R. y Haag, M. (2010). Territorialización y Patrimonialización. Convergencias y conflictos en la asignación de recursos territoriales. Ponencia presentada en 8° Congreso ALASRU (Asociación Latinoamericana de Sociología Rural). Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2010.
Caldentey, P. y Gómez Muñoz, A.C. (1996). Productos Típicos, Territorio y Competitividad, Agricultura y Sociedad, 80/8, (57-82).
Champredonde, M. (2011). ¿Qué es un producto típico certificable mediante IG/DO en el contexto Latinoamericano? Ejemplos a partir de casos argentinos. Perspectivas Rurales Nueva época 10 (19), (61-82). Recuperado de: http://inta.gob.ar/documentos/bfque-es-un-producto-tipico-certificable-mediante-ig-do-en-el-contexto-latinoamericano-.-ejemplos-a-partir-de-casos-argentinos/
Chase, R.; Aquilano, N. y Jacobs, F. (2005). Administración de la producción y operaciones para una ventaja competitiva (10ª ed.). México: Mc Graw Hill.
Fonte,
M.; Acampora, T. y Sacco, V. (2006). Desarrollo Rural e Identidad
cultural. Reflexiones teóricas y casos empíricos.
Universidad
de Nápoles “Federico II”, marzo 2006.
Documento
Territorios con Identidad Cultural/RIMISP. Recuperado de: http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=5102
Guastavino, M.; Trímboli, G. y Rozenblum, C. (2009). Enfoque institucional del INTA para apoyar el desarrollo del turismo rural. Documento INTA.
Hellriegel, D.; Jackson, S. y Slocum, J. (2008). Administración. Un enfoque basado en competencias. México: Ed. Thomson. Hofstede, G. (1999). Culturas y organizaciones. El software mental. La cooperación internacional y su importancia para la supervivencia. Madrid: Alianza.
INTA (2007). Manual de Procedimiento Cambio Rural Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS). Documento INTA.
Kliksberg, B. (2000). “El rol del capital social y de la cultura en el proceso de desarrollo”. En Kliksberg, B. y Tomassini, L. (Comp.), Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. Buenos Aires: Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Monks, J. (1991). Administración de operaciones. México: Mc Graw-Hill.
Ritzman, L. P. y Krajewsky, L.J. (1999). Administración de operaciones. Estrategia y análisis (5ª ed.). México: Pearson Educación.
Santana Talavera, A. (2003) “Turismo Cultural, culturas turísticas”. Horizontes Antropológicos 20, (31-56). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832003000200003
Schein, E. (1988). La Cultura empresarial y el Liderazgo. Una visión dinámica. Barcelona: Plaza &Janés.
Sili, M. (2005). La Argentina Rural. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo de los territorios rurales. Buenos Aires: Ediciones INTA.
Velarde, I. (2009). Methodological proposal for the activation of localized agroalimentary systems in Argentina. Ponencia presentada ENTI Salerno 2009 - International Conference of Territorial Intelligence Territorial intelligence and culture of development. Salerno, 4 a 7 de noviembre de 2009.
Fecha
de recibido: 30 de marzo de 2012
Fecha
de aceptado: 8
de noviembre de 2012
Fecha
de publicado: 20 de diciembre de 2013
Esta obra está bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina